La era digital del desinterés calculado
En un mundo de likes fríos, vistos sin respuesta y mensajes que generan ansiedad antes de ser enviados, mostrar interés se volvió un riesgo. ¿Por qué preferimos fingir indiferencia antes que ser genuinos? ¿Qué está pasando con nuestra forma de vincularnos?
Opinión - Por Agustina Olivo
17 de Agosto de 2025
En la era de los mensajes vistos sin responder, los “likes” medidos y los “mejor no le escribo primero”, mostrar interés se volvió un riesgo. Un riesgo que, paradójicamente, crece a medida que nuestras formas de conectar se multiplican. Las redes sociales, diseñadas para facilitar la interacción, parecen haber dado lugar a una cultura del cálculo, donde cada gesto se mide, se dosifica y se espera a cambio. ¿Cómo puede ser que en un mundo hiperconectado nos sintamos más expuestos por ser nosotros mismos que por mostrarnos indiferentes? ¿Qué dice eso de la época en que vivimos? ¿Qué consecuencias tienen en nuestra subjetividad y autoestima?
Las interacciones en redes sociales ya son una institución en nuestra forma de vincularnos con los demás. ¿Te pusiste a pensar alguna vez en qué año subiste tu primera story de Instagram o diste tu primer fav en Twitter? La velocidad con la que vivimos la realidad llevó a asumir estas formas de contacto como naturales, casi inevitables. Son estructuras que nos aportan validación, visibilidad y también la posibilidad de conectar. Pero todo eso tiene un precio.
Tener cuantificada nuestra presencia —likes, vistas, seguidores— nos empuja a una lógica de extremo utilitarismo y cálculo. Se mide lo que se dice, lo que se muestra, lo que se responde. Se siente, cada vez más, el peso de la mirada ajena y su juicio constante sobre nuestras acciones. La espontaneidad queda arrinconada por el algoritmo, por la expectativa de rendimiento y por el miedo a no estar “gustando”.
Flavia Costa, Doctora en Ciencias Sociales, explica en su libro Tecnoceno que las redes sociales han condicionado fuertemente nuestras formas de vida. Lo que está en juego no es solo la comunicación entre personas, sino una transformación más amplia en la que los dispositivos digitales penetran la experiencia cotidiana hasta volverse inseparables de ella.
Según Costa, en el tecnoceno asistimos a un tiempo en que las tecnologías digitales no solo median, sino que producen nuevas formas de existencia, de percepción y de relación. Así, nuestras emociones, decisiones y vínculos pasan a estar atravesados por dinámicas algorítmicas que no controlamos, pero que influyen en cómo sentimos, cómo actuamos y cómo nos mostramos. En este marco, la lógica del cálculo y la autorregulación que impera en redes no es accidental: es parte estructural de este nuevo régimen de vida tecnológicamente mediado.
Hay dinámicas cotidianas en redes sociales que evidencian este fenómeno con una claridad inquietante. ¿Cuántas veces alguien te clavó en visto y lo interpretaste como una señal de desinterés, cuando tal vez solo fue un descuido? ¿O cuántas veces decidiste no reaccionar a una historia para no “quedar como intenso”? Gestos mínimos —como un like, una reacción, un mensaje— se convierten en movimientos estratégicos en un tablero afectivo regido por normas no escritas. Se impone una economía del afecto donde demostrar poco es lo que vale, y donde estar disponible o mostrar entusiasmo se asocia a perder valor frente al otro. Se juega una especie de mercado emocional donde “cotiza” más quien parece más indiferente. El ghosteo, el orbiting, el breadcrumbing —esos modos de relacionarnos sin asumir compromiso— son parte de este ecosistema en el que la comunicación no busca solamente conexión, sino también control y poder sobre la respuesta del otro.
El impacto de estas dinámicas en la salud mental es cada vez más evidente, especialmente entre los adultos jóvenes. Un estudio publicado en Current Psychiatry Reports (2023), que analizó múltiples investigaciones sobre el tema, encontró una correlación significativa entre el uso intensivo de redes sociales y síntomas de ansiedad, depresión y baja autoestima en este grupo etario. En paralelo, una encuesta realizada por la organización estadounidense McKinsey Health Institute reveló que el 60% de los adultos jóvenes entre 18 y 24 años reportan sentir ansiedad relacionada con el uso de redes sociales, y un 40% afirma que las comparaciones constantes con otros usuarios afectan negativamente su percepción de sí mismos.
Además, según datos recogidos por Social Media Today en 2022, el 42% de los adultos jóvenes admiten experimentar sentimientos de envidia al ver publicaciones de otras personas, lo que contribuye a un ciclo de insatisfacción y malestar emocional. Estas estadísticas refuerzan la idea de que las plataformas, no solo son espacios de socialización, sino que funcionan como dispositivos que moldean —y muchas veces vulneran— nuestro equilibrio psíquico.
Una de las consecuencias que tiene este fenómeno termina siendo la homogeneización y la falta de autenticidad a nivel individual. A la vez, intensifica la lógica del capital humano, es decir, el modo en que los sujetos son inducidos a pensarse como empresas de sí mismos, responsables de maximizar su rendimiento, visibilidad y productividad en todo momento. Como plantea Flavia Costa, en el tecnoceno se despliega una forma de gubernamentalidad que ya no requiere vigilancia externa constante, sino que opera desde adentro: las personas se autogestionan, se autocorrigen y se autoexplotan en función de expectativas algorítmicas.
La subjetividad queda atrapada en una red de autoevaluación permanente, donde mostrar interés, deseo o vulnerabilidad puede ser leído como signo de debilidad frente a la lógica del rendimiento afectivo y social. En este escenario, el deseo de conexión genuina queda subordinado a las métricas del éxito personal y la optimización de la imagen pública.
Entonces no, no es que nadie quiera a nadie. Es que todos queremos, pero mejor que no se note. No vaya a ser cosa que parezcamos necesitados en esta gran pasarela de indiferencia cuidadosamente curada. En la era del “like” frío, del visto sin respuesta y del mensaje que se escribe y se borra diez veces, mostrar un poco de humanidad se volvió un acto subversivo. Porque si todo está gamificado, medido y comparado, sentir se volvió un lujo mal visto. Así estamos: sobreestimulados, sobreexpuestos y emocionalmente en modo avión. Y mientras tanto, los algoritmos nos aplauden desde las sombras, felices de ver cómo hacemos su trabajo por ellos.
Agustina Olivo es politóloga por la Universidad de Buenos Aires. Su campo de interés es la teoría política contemporánea, la Escuela de Frankfurt y los debates sobre democracia, neoliberalismo y gubernamentalidad algorítmica. Busca repensar la forma en la que nos vinculamos en tiempos de algoritmos y redes sociales, integrando estas reflexiones en su actividad como DJ, donde explora la noche y la música como territorios de comunidad, deseo y resistencia.
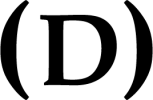
Notas relacionadas
Córdoba, entre la espada y las migajas
Entre la presión del ajuste y la defensa de su identidad, Córdoba ensaya una estrategia única: imitar el mileísmo sin entregarse a él. Llaryora intenta sostener el modelo cordobés con menos recursos, más urgencias y un electorado que pide autonomía. El resultado parece ser un laboratorio político que podría anticipar la disputa por el poder en el interior, más allá del AMBA.
LA DESMESURA NARCISISTA DEL PRESIDENTE
Narciso es una figura de la mitología griega, quien era tan hermoso que se terminó enamorando de su propia imagen reflejada en un estanque de agua. ¿Se puede pensar en la figura de “Narciso” en el poder?
¿POR QUÉ DESENFOQUE?
La fragmentación de la realidad y la polarización fomentadas por los medios erosionan la confianza pública. Cuales son los desafíos que enfrenta el periodismo?





